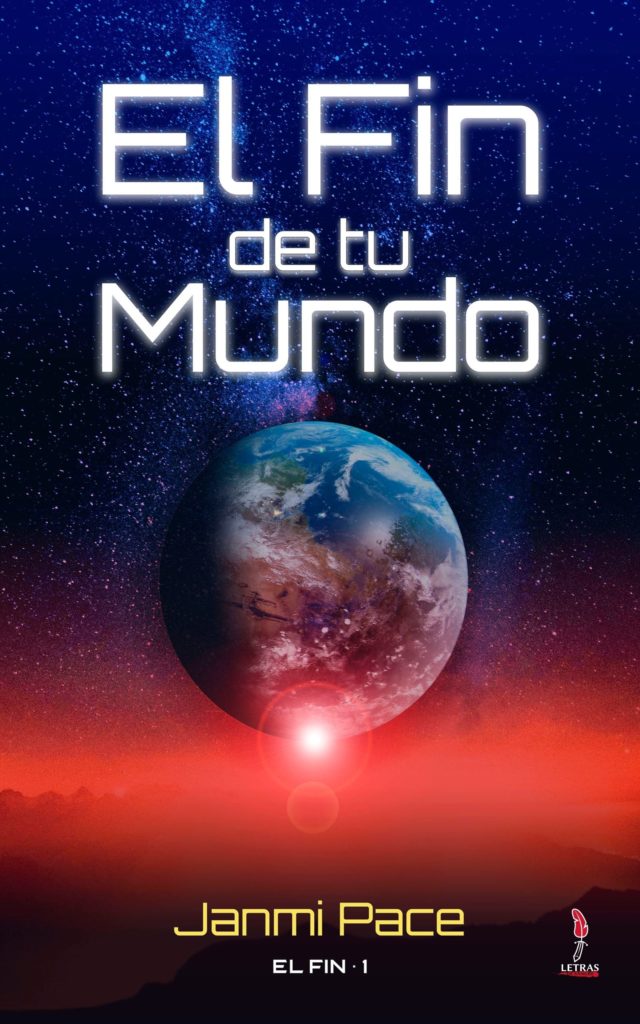Barroca, ambiciosa y mastodóntica novela que Tomás Duraj ha tenido a bien alumbrar y compartir con todos aquellos dispuestos a enfrentarse a su propuesta. Con un estilo peculiar, plagado de digresiones, latinismos, parábolas y metafísica, su autor nos conduce con su detallista prosa a lo largo de más de setecientas páginas de ciencia ficción dura, árida y compleja.
El viaje es, desde luego, merecedor de tal nombre. Es una experiencia, con sus altibajos y dificultades, pero también con sus recompensas; y, si se recorre en su totalidad, deja poso en el alma de quien lo transita. ¿Acaso, como escritor (o lector), se puede aspirar a más? Una labor titánica y que, durante los próximos párrafos, trataré de analizar y desentrañar en la medida de lo posible. Pues, si de algo va sobrada Escalera celestial, es de lecturas y capas narrativas; su estructura, replicando la de una muñeca rusa, nos invita a sumergirnos en las contradicciones humanas y en la (absurda e incomprensible) infinitud del universo.
Un aviso a navegantes: la prosa y la amplitud de miras de la obra de Tomás Duraj no es de digestión fácil ni placentera. No es tampoco una novela para profanos en la materia. Uno ha de enfrentarse a ella con un bagaje previo, adquirido en mil y una lecturas de género (y no tan de género); y bregado y faenado en prosas y discursos bizarros y hostiles, pero ricos y diversos.
Dicho lo cual, y si sientes que la energía todavía no te ha abandonado, te invito a acompañarme en este descenso guiado hasta las entrañas de Escalera celestial.
Valiéndose de una técnica narrativa de contrastada eficacia (con una larga trayectoria en el cine y la literatura de género), y ya desde los primeros compases, Duraj nos sumerge, sin anestesia ni apenas preámbulos, en el drama personal que James Leonard Morgan, alias Ciro, tiene ante sí. Capturado por KreiSter Industries, una tétrica corporación cuyos tentáculos se extienden hasta los confines del universo conocido, James se nos presenta como una víctima. Fuerzas antagonistas y despiadadas lo torturan e interrogan, interesadas en el paradero de un misterioso artefacto con el que, según intuimos, James se topó en algún punto de sus aventuras previas; una reliquia de un poder incalculable (hay en esta idea ecos, entrañables, a Indiana Jones; a una suerte de Indy en el siglo XXII).
Sin embargo, hay un problema: ni James tiene la menor idea de lo que le hablan, ni sus captores son capaces de extraer lo que buscan de su maltrecha memoria. Pero nada dura para siempre, y, cuando todo parece perdido, un amigo acudirá al rescate de James, quien, sin nada que perder y con la esperanza de dejar atrás su cautiverio, se agarrará a la posibilidad de una libertad que, hasta entonces, se le antojaba quimérica. En su huida (de la que seremos testigos de excepción), James atravesará medio mundo, y parte del universo, con la intención de desentrañar la verdad no solo sobre sí mismo y su pasado, sino sobre la humanidad y su destino final en el devenir del cosmos.
Hasta aquí, la premisa. Pero entremos en materia.
El estilo narrativo de Tomás Duraj es difícil y arisco. Vuelvo a insistir (¡perdón!): Escalera celestial no es una novela de fácil lectura ni recomendable para los lectores de ciencia ficción menos duchos y experimentados. Y no lo es solo porque desarrolle ideas de gran calado filosófico, sino por la pasmosa complejidad de los diálogos que inundan su texto y por lo retorcido y sesudo de la prosa empleada.
A menudo, resulta difícil desenmarañar la voz de cada uno de los personajes de la del propio autor, fuerte y muy personal. Todos ellos, héroes y villanos, protagonistas y secundarios, comparten una forma de expresarse florida y muy discursiva. Al principio, de hecho, puede costar entrar en la historia por esta cualidad. Sin embargo, una vez se hace evidente que, en el mundo de Duraj, los personajes se mueven en una esfera de conocimiento y cultura muy superior a la acostumbrada, la desconexión entre el lector y el texto va progresivamente limándose, volviéndose una lectura más fluida y disfrutable.
El siempre complejo equilibrio entre la acción, la descripción y el diálogo se rompe en esta ocasión en favor de los dos últimos elementos de la ecuación, lo que confiere al texto un ritmo sosegado y pausado, ideal para los intereses de Duraj. Sería difícil recopilar todos los temas que, a lo largo de las aventuras de James (a nivel narrativo, el armazón de la historia clásica de aventuras es el que con más fuerza se deja entrever tras la maraña literaria que Duraj ha construido), se exponen y discuten en Escalera celestial. Tenemos, entre muchos otros: el estado actual del arte, el progreso tecnológico y su inevitable impacto en la sociedad, el capitalismo (con sus éxitos y fracasos), la ambición, el honor y, en última instancia, hasta la propia naturaleza de la fe, del amor, o de la humanidad y su sentido último en el cosmos.
Me temo que voy a entrar en la zona de los spoilers, por lo que, si aún no has degustado la prosa de Tomás Duraj, sirva esto como una última advertencia. Si ya tienes suficiente ciencia ficción a tus espaldas y buscas algo distinto y estimulante, te recomiendo darle una oportunidad y adquirir un ejemplar.
¡Ojo! A partir de este momento, spoilers severos…
Para quien estas palabras escribe, la historia de fondo, ese pegamento que mantiene unido y en pie el complicado castillo de naipes narrativo de Escalera celestial, es lo más disfrutable. Esa protohumanidad que nos precedió (una y mil veces), tan adelantada tecnológicamente a la nuestra, y, sin embargo, fallida en tanto que no fue capaz de dar con el (un) sentido último a la existencia.
La búsqueda de la fe por parte de una humanidad desengañada y patológicamente encerrada en sí misma se plantea como una de las escasas alternativas que podrían garantizar nuestro futuro como especie. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esto mismo sea lo que termine de sellar nuestro fracaso. Pues a esa tesitura es a la que, en último término, habrán de enfrentarse los integrantes del Antiguo Átomo: ¿la fe o la razón? ¿Pueden convivir ambas sin despedazarse la una a la otra? ¿Y cómo es posible conciliarlo todo cuando el adalid de la ciencia es una figura crística, una suerte de Mesías de los defensores de la razón? A lo largo de Escalera celestial, hay una bonita reflexión en torno a estas cuestiones; muchas de ellas, además, contradictorias y sin una respuesta clara.
El futuro descrito por Duraj es de lo más curioso. Para tratarse del siglo XXII, el mundo que se nos presenta se parece bastante al del siglo XXI que hoy conocemos. ¿Es acaso esto posible? El autor así lo plantea en su particular epopeya cósmica. En realidad, dar un salto tan grande hacia el futuro y atinar es harto complicado. Cuanto más nos alejamos del presente, más improbable se vuelve la tarea de acertar cómo será el estilo de vida de los habitantes del mañana y, sobre todo, de estimar qué revolucionarias e imprevisibles tecnologías lo habrán cambiado todo (como tantas veces ha sucedido hasta ahora).
Ante esta imposibilidad, Duraj decide plantear un futuro en el que la humanidad ha tocado techo. (En mi cabeza, resuenan algunos ecos de la conversación en la que Morfeo le explicaba a Neo que las perversas inteligencias artificiales de Matrix [The Matrix, 1999] decidieron situar la simulación informática en la que todos éramos esclavos en el momento de máximo apogeo de la humanidad, y que, curiosamente, se correspondía con el año 1999; el tiempo dirá lo lejos que esta idea queda de la realidad…).
Los móviles se han desarrollado, al igual que los vehículos y gran parte de la tecnología más utilitaria, pero no de una manera exponencial, sino más bien como un refinamiento de lo que a día de hoy conocemos. Hay una suerte de nostalgia compartida por el pasado (que sigue siendo, de algún modo, presente), más controlable y manejable; y menos agresivo. Y una cierta desidia por el progreso, vacío y, cada vez, más abstracto e intangible.
Ante un futuro que atomice y aliene todavía más a una maltratada raza humana, Duraj plantea un escenario intermedio, en el que aún es posible protagonizar aventuras y resolver enigmas y misterios, tanto en la Tierra como en los confines del universo. Así, nos presenta a James y a su grupo de cofrades del Antiguo Átomo como a unos extravagantes arqueólogos de un ayer ya olvidado por casi todos, y que cristalizará en un mañana inimaginable. De nuevo, una bonita idea.
La tecnología de la Escalera celestial (y no me refiero aquí al título de la novela, sino a las propias estructuras tecnológicas que permiten a las naves interplanetarias alcanzar el espacio) y los portales juega un papel determinante en el viaje de Ciro y los suyos. Es, a todas luces, y como se expone bien pronto en la novela, algo que la humanidad no podría haber sido capaz de crear por sí misma; o no, al menos, en el escaso siglo de diferencia que nos separa de la época en la que se desarrollan los eventos narrados.
La primera parte de la novela se centra en identificar a James como nuestro guía y el protagonista de la historia, así como en explicar las motivaciones, las jerarquías y la estructura del Antiguo Átomo, la sociedad de la que forma parte. Es, en este sentido, algo más lenta y sosegada (y, por momentos, incluso árida) que la segunda, más focalizada en la búsqueda de las últimas piezas del rompecabezas cósmico que la protocivilización que nos precedió ocultó a lo largo y ancho del universo conocido (y parte del desconocido).
Entre una y otra aventura, las relaciones entre los personajes se estrechan, y la riqueza del mundo ficcional se acentúa. El ritmo mejora progresivamente y la acción logra situarse casi al mismo nivel que las descripciones y los diálogos, lo que da lugar a una lectura más agradable y apasionante.
El abanico de personajes que se nos ofrece es rico y diverso. Y, de alguna manera, como ya se ha mencionado con anterioridad, todos parecen conformar las distintas caras de una extraña y desconcertante figura geométrica cuya naturaleza exacta solo Duraj conoce. Hay algo en común en todos ellos: la cultura que poseen, vasta y desbordante; la capacidad que tienen para transmitirla e influir en los demás; y la imposibilidad de encontrar puntos en común cuando los postulados que los enfrentan se encuentran en las antípodas de sus particulares razonamientos. No hay personajes estúpidos ni vacíos. Cada uno de ellos, incluso los que apenas se nos presentan para morir, se encuentra en posesión, diríase, de una parte de la verdad; de un eco de la razón, siquiera difuso. O dicho de otra forma: los malos no son villanos porque sí, ni los buenos persiguen un único y evidente ideal vacío; hay matices, grises y amor (o la nostalgia de lo que se atesora de él).
Tenemos a Jacobowsky, el fiel y accidentado compañero de fatigas de James; a Isaac, el sádico villano que, de alguna forma, completa de sentido al héroe (su contrapartida, su opuesto; necesario, acaso); a Meredith, la representación del amor y uno de los motores narrativos y conceptuales de la novela; o, incluso, a Geus, la simpática y, a la postre, determinante inteligencia artificial que acompaña a James hasta el final. Y muchos, innumerables, secundarios con sus propias motivaciones y recorridos. Junto a ellos, desentrañamos mejor el universo de Escalera celestial; y son de quienes Duraj se vale para diseminar sus ideas, sobre todo a través de los numerosos diálogos e intercambios de pareceres.
En resumen (pues en algún momento hay que terminar), Escalera celestial es una novela de una ambición desmedida, pero más que satisfactoria. En ella, su autor vierte muchas de sus preocupaciones, de forma compleja y filosófica, con una prosa densa y sobrecargada. De difícil digestión, desde luego. Pero si lo que se busca es una historia profunda y singular, de un alcance superior a la media, y se está dispuesto a sumergirse en las miles de palabras y capas (como si de una gran cebolla cósmica se tratase) que Duraj ha preparado para la ocasión, el texto muda a otra cosa; y se vuelve no solo interesante, sino apasionante y hasta adictivo, dejándole a uno con una agria sensación de desamparo cuando llega el final; el inevitable final (a lo que añadiré que, por fortuna, queda todavía un extenso epílogo a modo de cierre, plagado de metáforas y bellas ideas; ese discurrir último de James, ajeno al cambio que ha tenido lugar en la civilización, preguntándose si, acaso, no sería la divinidad un mal necesario…).
No es una lectura típica, y eso, en buena medida, diría que es algo que hay que agradecer y celebrar.
Seguiré con mucho gusto las buenas nuevas que Tomás Duraj tenga a bien ofrecernos el día de mañana. Por mi parte, siempre es un placer reseñar esas pequeñas joyas a descubrir de otros colegas del panorama indie de la ciencia ficción en español. Escalera celestial es, desde luego, una de ellas.
Si quieres saber más sobre Tomás Duraj, por aquí te dejo su página web y un book trailer de su novela. Por lo demás, puedes encontrar Escalera celestial en Amazon, en diferentes formatos, al gusto del consumidor.
Por cierto, hay un detalle que no he comentado hasta el momento (y, en verdad, es pertinente). En su calidad de doctor e investigador en el ámbito del cáncer, Duraj no duda en ofrecer extensas descripciones anatómicas, médicas y científicas, lo que puede llegar a abrumar al profano en la materia, pero, al mismo tiempo, supone una pequeña alegría adicional: la de aprender con la ciencia y sus entresijos a la vez que se disfruta de una narrativa de ficción. Casi nada.